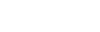La geopolítica del desarrollo: claves del Acuerdo UE-OEACP “pos-Cotonú”
Dr. Tomasz Rudowski[1], OBELA[2]
El 15 de noviembre de 2023 marcó un hito en las relaciones entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico (OEACP, Organización de Estados de África, del Caribe y del Pacífico) con la firma del llamado Acuerdo de Samoa (AdS), sucesor del marco de Cotonú que rigió por más de dos décadas, que fue un acuerdo entre la Union Europea y sus ex-colonias. El nuevo pacto, actualmente en fase de ratificación por al menos dos tercios de los 79 miembros de la OEACP, representa mucho más que un ajuste técnico: es un termómetro de cómo Europa reconfigura su influencia en el Sur Global en un mundo multipolar. En este artículo, revisaremos el avance en las negociaciones del AdS, que reemplazaría al de Cotonú (véase Gráfica 1), y analizará si representa un cambio hacia una asociación más equitativa o de dependencia, con los intereses de Bruselas al frente.
Gráfica 1. Acuerdo de Asociación entre la UE y los miembros de la OEACP – estado actual
Fuente: Pichon, E. (2023).
El acuerdo establece seis pilares: democracia y derechos humanos, crecimiento económico sostenible, cambio climático, desarrollo social, paz y seguridad, y movilidad humana. La agenda refleja los intereses estratégicos de Bruselas. La retórica de “asociación horizontal” contrasta con mecanismos que son históricamente asimetricos, particularmente en el Caribe y las islas del Pacifico, donde 31 Estados insulares afectados por el cambio climatico, se enfrentan al dilema de aceptar las condicionalidades o arriesgarse al aislamiento financiero.
Gráfica 2. Relaciones de la UE con los países de África, el Caribe y el Pacífico
Fuente: Unión Europea, 2023
Uno de los cambios más significativos es la desaparición del Fondo Europeo de Desarrollo, de manera analoga a lo hecho por EEUU con USAID, integrado ahora al presupuesto general de la UE, bajo el Instrumento de Vecindad y Cooperación Internacional. Con 79.500 millones de euros asignados, el nuevo sistema promete agilidad pero genera escepticismo: países como Jamaica y Barbados temen que los fondos específicos para el Caribe se diluyan en categorías geográficas más amplias como “América y Caribe”. Esto podría marginalizar aún más a las pequeñas islas en favor de economías continentales.
La estructura “3+1” (acuerdo base + 3 protocolos regionales) busca flexibilidad, pero reproduce dinámicas problemáticas. Los territorios ultraperiféricos europeos (como Guadalupe o Martinica) aparecen como socios preferentes, que marginan a Estados soberanos. Además, Haití, el único país caribeño clasificado como “menos desarrollado”, recibe atención especial, pero sin mecanismos claros para superar su exclusión histórica.
Según la Comisión Europea, una de las principales ventajas del nuevo acuerdo es que ayuda a crear una asociación más moderna, que aborde los desafíos relacionados con el cambio climático y la contaminación, la migración y la paz y la seguridad. El nuevo acuerdo puede ser una herramienta para implementar el Acuerdo de París y promover la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, hay dudas sobre la capacidad del nuevo acuerdo para garantizar el desarrollo económico. La asimetría en términos de qué intereses y qué discursos ganaron en las negociaciones es evidente. El legado colonial persiste en AdS y se evidencia en el uso de un lenguaje moralizador y en la clara protección de intereses económicos, como se observa en los artículos sobre inversiones sostenibles y su protección preferente.
El protocolo caribeño enfatiza la “economía azul” y la resiliencia climática, prioridades urgentes para una región donde huracanes como Irma (2017) devastaron el 90% del PIB de algunos territorios. No obstante, persiste una contradicción fundamental: mientras Bruselas promueve sostenibilidad, el modelo económico caribeño depende del turismo masivo (12% del PIB regional) y de actividades extractivas que degradan ecosistemas marinos (por ejemplo extracción de petróleo en plataformas marinas o de arena usada para construcción turística).
El Artículo 32 del protocolo caribeño, que exige combatir la discriminación, ha desatado polémicas. En países como Jamaica o Dominica, donde relaciones homosexuales estan penalizadas, sectores conservadores acusan a la UE de “colonialismo ideológico”. Casos como el de Guyana -que condicionó su firma a cláusulas sobre migración laboral- revelan cómo las tensiones culturales podrían retrasar ratificaciones.
El AdS simboliza la paradoja de la cooperación contemporánea: mientras proclama horizontes igualitarios, su implementación podría consolidar nuevas formas de dependencia. Para el Caribe, el desafío radica en negociar sin perder de vista tres ejes:
1. Autonomía: evitar que los fondos europeos impongan agendas ajenas a prioridades locales.
2. Integración real: superar divisiones lingüísticas e históricas para actuar como bloque cohesionado.
3. Innovación climática: convertir la vulnerabilidad ambiental en liderazgo para acceder a financiamiento verde global.
Como señaló el canciller togolés Robert Dussey, arquitecto de las negociaciones: “Europa sabía lo que quería”. Ahora corresponde al Caribe definir qué está dispuesto a aceptar -y a qué precio- en su relación con el Norte Global. La ratificación será el primer examen de fuego para este acuerdo que, más que un simple tratado, es un espejo de las contradicciones del desarrollo en el siglo XXI. Cuba[3] es el unico país del Caribe que negoció el acuerdo pos-Cotonú pero no lo firmó. Firmado en noviembre de 2023 en Samoa, aún no ha entrado en vigor. Para que esto suceda, deberá ser ratificado por la UE (por todos los Estados miembros y el Parlamento Europeo) y 2/3 de los 79 miembros de la OEACP. Las relaciones entre UE-OEACP se rigen por un Protocolo temporal para evitar una ruptura de la cooperación. Dados los retrasos en la ratificación, se cree que el acuerdo entrará en vigor en 2027.
En suma, el AdS refleja las asimetrías históricas del desarrollo, donde la retórica de cooperación horizontal contrasta con mecanismos que perpetúan dependencias, especialmente en el Caribe, evidenciando que los intereses estratégicos de Bruselas siguen primando sobre una verdadera asociación equitativa.
[1] Universidad de Varsovia. Estancia investigadora. Estancia de investigación en el OBELA, IIEc, UNAM.
[2] Dr. Oscar Ugarteche, Dr. José Carlos Díaz, Lic. Gabriela Ramírez, Jennifer Montoya, Carlos Madrid..
[3] Sobre los posibles escenarios para la inclusión de Cuba, la mayor economía de la región, en la agenda caribeña del AdS y la posición del país sobre la cooperación en la región y con la UE véase Dembicz y Rudowski (2022).